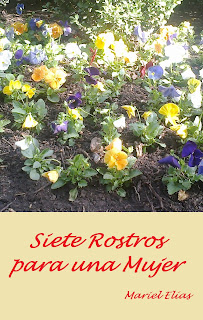La situación era
compleja y bien desfavorable tanto para Anabel como para su superiora. Gabriela
las había citado a las cuatro de la tarde; a ambas mujeres, que por razón de
las circunstancias debían vivir juntas, les era menester resolver los grandes
agujeros negros que minaban la comunicación entre ambas.
Esos benditos
agujeros negros… tan bien alimentados de intolerancia, desconfianza mutua,
incomprensiones; y por sobre todo, de ese ambiente saturado en silencios
cargados negativamente que, tensionando la relación, logran fragmentarla.
Por separado, tanto
Visitación como Anabel se habían quejado a la Provincial la una de la otra; y
ambas, como ocurre casi siempre, tenían una cuota de razón y otra de
susceptibilidad. La conciencia religiosa de ambas les impedía odiarse con
tranquilidad, les impedía desearse el mal, pero los sentimientos se les
sublevaban ocasionándoles un terrible peso de culpa cada vez que comprobaban lo
mucho que se aborrecían, y lo poco que podían disimularlo.
Frente a frente,
Anabel y Visitación permanecían sentadas en medio de una angustiosa falta de
palabra, la que debía protocolarmente romper la mediación de Gabriela.
Paradójicamente, y esto era quizás lo único en que coincidían las ambas en
cuestión, para evitar mirarse a los ojos permanecían rozando —una de un lado y
la otra del otro— el florero que
adornaba el centro del cuadrangular escritorio.
—Las he citado juntas —comenzó a hablar Gabriela tragándose
el temor certero ante la incertidumbre del resultado de la reunión—, porque me
parece que hay cosas que deberían hablarlas entre ustedes y que justamente las
pone tan mal una contra la otra, porque ambas se encierran en esa
incomunicación que es fatal a toda relación humana.
—La Hna. Anabel —dijo Visitación sin levantar siquiera una
pestaña de donde había tenazmente fijado sus pupilas— nunca me dice las cosas.
Ella sabe donde encontrarme si quiere decirme algo. Todo lo que hace me lo
tengo que enterar por un tercero. No me rinde cuenta de sus actos y además me
desautoriza no cumpliendo con mis órdenes.
—Las veces que intenté hablar con Visitación me fue muy
mal, pues no sabe escuchar —y la actitud de la aludida no había variado
tampoco—. Se queda siempre con su idea, y lamentablemente esa idea no siempre
es la mejor. No convenía para el colegio que hubiese tomado a mis espaldas a
esa profesora. No convenía que le negase el anticipo de sueldo a la portera. Yo
no obedezco sus órdenes cuando son injustas.
—Pero yo soy la superiora. Mis órdenes no tienen porqué ser
cuestionadas.
—Aún cuando seas la superiora no tienes la certeza de que
todo lo que se te ocurra en tu cabeza es lo que Dios quiere que hagas. Para que
tus órdenes sean válidas, tienes que escuchar, consultar, informarte, saber...
—Eso yo lo hago. Pero si tú no me dices nada, yo no te voy
a andar rogando. Además, y lo que más grave me parece, es que frente a mis
narices hayas estado noviando con el doctor Palacios.
Sin duda, Visitación se informaba... en
eso tenía razón. Lamentablemente de mala fuente y con mala intención.
—Yo no he noviado con nadie.
—¡Vamos! Si me contaron que se dieron un beso en tu
rectoría.
—Eso es mentira. ¿Ves Gabriela? Ella confía más en ese
séquito de chusmas que tiene en el colegio que en mí. Así hace para
controlarnos... ¿Eso es ejercer la autoridad como corresponde?
—¡Qué habilidad la tuya para irte de las ramas! Anabel,
fuiste infiel a tu voto de castidad, y tienes la osadía de acusarme por estas
cosas que no son más que nimiedades.
—¡Nimiedades! ¿Cómo sabes que ante Dios es más falta
haberse enamorado de un hombre que haberse enamorado del poder humano? Después
de todo yo no procedí mal. Y tú sí. Tú estás totalmente rendida al amor a tu
poder.
—¡Yo ejerzo mi poder como un servicio!
—¿A sí? ¿Cómo un servicio a quién? ¿A la congregación? ¿A
la comunidad? ¿A la gente que tenemos en el colegio? Si realmente lo ejercieras
como un servicio no se sentiría ese peso insoportable de tu control, el miedo a
tus órdenes desubicadas. En otras palabras, no se te sentiría como una carga
sino como un alivio.
—Nadie, salvo tú, me ha dicho que se sienta así conmigo. Lo
que a ti te pasa es que a toda costa querrías estar en mi lugar. A ti te
gustaría ser la superiora, y en cada cosa que hago lo noto: te parezco
estúpida, te parezco lenta, te parezco poco idónea para ocupar este cargo; y
por ende tú te sientes inteligente, rápida, idónea, y en cada palabra que yo
digo tú seguramente piensas: “yo lo haría mejor, vieja tonta”... ¡Tonta!
¡Tonta! Y vuelvo al tema que me parece gravísimo, y aún más grave con lo que
acabas de decir: te has enamorado, has estado noviando con el padre de una
alumna, así sea mentira lo que me contaron que te besaste con él, pero si la
gente sabe es porque algo de cierto hay. Y eso ¿ni siquiera te parece grave?
—Más grave me parece llegar a vieja como tú, con el corazón
más seco que una pasa de uva.
—¡Anabel! —intervino la Provincial—. Ese es un juicio muy
duro que estás haciendo. No creo que sea constructivo utilizar ese modo de
dialogar.
—Ella también me juzga, y bien duramente. Me está tratando de
puta.
—¡Qué son esas palabras! —amonestó Visitación—. ¿Ves
Gabriela que esta chica no tiene nada de espíritu religioso? Para mí que
deberían buscar un buen el modo de ayudarla.
—¡Castíguenme! ¿Eso es lo que estás pidiendo? ¡Castíguenme!
Coqueteo con un hombre, cuestiono y desobedezco la autoridad religiosa, uso
malas palabras al hablar... ¡Soy una condenada! ¿Y quién te ha dicho que tú,
purita como un ángel, que jamás te enamoraste pero tampoco jamás amaste, que
jamás dijiste una mala palabra pero tampoco jamás una dulce y cariñosa, que
jamás desobedeciste lo que se pedía de ti pero tampoco jamás te comprometiste
con la verdad... eres mejor que yo?
—¡Anabel! —volvió a intervenir la Provincial.
—¡Esta mocosa es intolerable! —exclamó la damnificada dando
un puñetazo en la mesa—. Con ella no se puede. Exijo que te la lleves de acá.
No la quiero más en mi comunidad.
—Visitación, esa decisión no te corresponde a ti —le
contestó Gabriela—. Les pido a las dos que dejen de juzgarse y atacarse en la
forma que lo están haciendo. Recuerden que el Señor nos pide no juzgar a nadie.
—¡Pero debemos combatir el pecado, no podemos ser
tolerantes con él! A mí una religiosa que ha manchado la santidad de su hábito
coqueteando con un hombre me da asco. Y me extraña que no tomen medidas serias
con respecto a ella.
—¿Así que te doy asco? —replicó la aludida.
—Y ni siquiera muestras arrepentimiento. Ojalá tuviera la
decencia de implorar el perdón y buscar los medios para purificarse.
—¿Así que te doy asco? Mira tú, yo pensé que más bien te
daría “envidia”.
—¡Insolente!
—Sí, envidia. Es tan fácil camuflar el deseo no asumido
como asco. ¿Nunca deseaste tener relaciones sexuales con un hombre?
—¡Anabel! —chillaron las dos.
—Claro... me hacen callar... Es comprensible, pues digo una
verdad que no quieren escuchar. Desnudo el sentimiento interno que corre por
las venas de ustedes... y porque muy en el fondo saben que tengo razón. Yo no
sé si he pecado enamorándome de un hombre, lo único que sé que sólo asumiendo
sin tapujos ni escrúpulos lo que verdaderamente siento y lo que creo necesitar
es como voy encontrando el sentido de mi propia vida, y aún más, si vamos al
caso, de mis votos. Vivir con la verdad interna a flor de piel e intentar
integrar todos los elementos que componen mi ser es como caminar haciendo
equilibrio en la cuerda. Ese es el desafío y el riego que el propio Dios corre
conmigo. Ésta es la única forma de ser libre: optando por convicción y no por
imposición, educando los deseos lenta y suavemente hacia Dios, y no encabritándose
contra ellos de tal suerte que terminen anulándose, y con ellos anulando
nuestras fibras humanas.
—¿Quién te crees que eres para darnos lecciones? —amonestó
Visitación.
Gabriela, ante la palpable realidad que
todo se le había ido demasiado lejos, habíase sumergido en un silencio
nervioso. Visitación no cesaba de injuriar y condenar a la joven Anabel. Y fue
ésta la que de pronto cambió el rumbo de la situación.
Alzó
por primera vez la mirada donde la esquiva de su superiora y la penetró dejando
a un lado la inquina virulenta de sus sentimientos. En la pupila de esos
renegridos ojos in-vitales pareció que se le dibujaba el contorno de sendos
pensamientos oscuros.
“Los pensamientos, en los pensamientos
está toda la verdad”. Pensamientos oscuros, vida oscura, sentimientos oscuros,
alma oscura, mente oscura.
Pensamientos:
“Dios me ama porque yo soy pura. Dios me
ama porque yo siempre obro conforme a lo que de mí se espera. Dios me ama
porque nunca entregué el corazón más que a Él solo. Dios me ama porque siempre
he cumplido la ley de la Iglesia. Dios me ama porque ya he extirpado de mí todo
deseo, toda sensación, todo sentimiento que me apartara de Él”...
En el alma de Visitación anidaba, a no
dudarlo, muy buenas intenciones. Entonces ¿por qué era un alma muerta? Si en su
vida no tuvo algún afecto que la distrajera de Dios ¿por qué no dejó entrar la
luz dentro de sí?
La cuestión capital era precisar cuál era ese Dios de
Visitación, tan vanidoso que aún sabiendo el sacrificio cruento de esa
existencia cuasi inhumana no la había recompensado con la luz, con la plenitud.
Cierto que Visitación esperaba conseguir la anhelada felicidad en la
eternidad... Pero... ¿y si esa eternidad no fuera otra cosa más que la
prolongación eterna del estado del alma que tiene cada sujeto durante su vida?
¿Qué pasaría si Visitación, en el momento de su muerte, simplemente se
encontrara prolongando la oscuridad que en esos momentos cargaba dentro?
La infelicidad es un síntoma, síntoma de que se ha errado
el camino. Nadie, ni Visitación, ni Faviana, ni Constanza, ni Mariana, ni
Alejandra, ni Marta, ni nadie de nadie, debiera acomodarse al estado de
infelicidad. Porque ésta es siempre síntoma de la enfermedad del espíritu, y
esta enfermedad no sólo lleva a la muerte, sino que prolonga la muerte
consciente más allá de las fronteras de la vida terrena.
Visitación se había entregado al dios equivocado. Su dios
era un padre defectuoso, paternalista, cuya autoridad riñe con la libertad del
hombre, cuyo objetivo es el sacrificio de los goces y placeres de la vida, que
no quiere que sus hijos disfruten otra cosa que no sea Él mismo, que desconfía
perpetuamente de nuestros actos y encuentra pecado por todos lados, que le
interesa ser glorificado y mejor si es a costa de dolor humano; es el dios cuya
santidad consiste en la “incontaminación”, un dios maniqueo que por un lado
crea todas las cosas y luego las odia convirtiéndolas en su enemigo; crea la
naturaleza humana y luego la destruye con sus leyes. Un dios que pide ser amado
pero que muestra un rostro inmisericorde siempre dispuesto a castigar, un dios
creador de una vida y de un amor
asociados a la muerte y a la claudicación del yo. Un dios que se
complace en ver a sus fieles de rodillas pidiendo perdón y clemencia. Un dios
que causa la enfermedad, la muerte y la pena de los hombres. Y encima, pide
amor.
Pensamientos oscuros. Un dios oscuro.
Dios no es este dios. Dios ama el ser humano, ama todo lo
humano; es más, lo verdaderamente humano es divino, y mientras más humano, más
divino.
Visitación no actuaba así de maldad pura. Su error, craso
error, consistió en no liberar el espíritu y dejar que éste vuele al Dios que
Es. Una religión sin libertad de espíritu no sólo hace a la persona “menos
buena”, sino que literalmente la mata, pues la entrampa poniéndole escrúpulos
en su conciencia y “verdades” incuestionables en la cabeza. Se cierran todas
las puertas de la libertad interior. Y Dios, el Padre bueno y amante, ya no
puede entrar.
Con Visitación, seis mujeres pasaron por el rostro de Anabel,
y ésta última fue la única para quien no encontró redención, pues las murallas
estaban demasiado altas y sólidas, y no podía romperlas sin romper la escasa
integridad de la pobre mujer.
No era cuestión de seguirla afligiendo más, demasiado tenía
la pobre vieja consigo misma. Tal vez al cariño fraternal le haga aflojar un
poco sus defensas y permita el paso de la luz. Visitación corría un serio
riesgo. Muy serio.
Cuando la pobre Gabriela había agotado todo el santoral
invocándolo para que arregle la situación, habrá pensado que fue obra del
último (que ya no se acordaba quién era), cuando vio iluminarse el rostro de
Anabel.
—Visitación —pronunció esta última en suaves acordes, que
contrastaron violentamente con la vehemencia de la nombrada—. Visitación...
Gabriela tiene razón, no debí decir lo que dije.
La calló como por arte de magia. Es más, logró que por
primera vez ella la mirara a los ojos.
—Hago mal de no hablar. Hago mal de no decirte las cosas
como las pienso, de simplemente actuar por mi encargo. Yo no tengo ningún
interés en ser la superiora de esta casa, ni siento que tú seas inútil para
esto. Lo que pasa es que pensamos diferente, y eso no es malo. Por eso te pido
perdón por mis groserías, pero también te pido que me escuches antes de que tú tomes
una determinación. Yo no sé más que tú, sabemos cosas distintas y por eso
debemos confrontarlas.